Tal día como hoy, hace ciento cincuenta años, el 1 de junio, se aprobó la Constitución Española de 1869: nuestra primera constitución democrática, en el sentido actual del término. Aun a riesgo de ser reiterativo, pues sé perfectamente que ya glosé por este rincón al sur de Córdoba sobre el particular, quizá en un tono un tanto liviano, considero de interés dedicar unas líneas a recordar la efeméride.
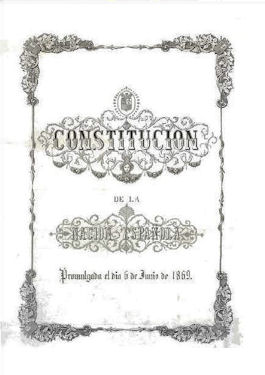 Como quedó grabado para la Historia, los integrantes de los partidos Demócrata y Progresista, cansados del libertinaje y frivolidad de la reina Isabel II, firmaron el Pacto de Ostende el 16 de agosto de 1866, sumándoseles la Unión Liberal, en los albores del año 1868, una vez fallecido Leopoldo O’Donnell, claro. El Pacto contenía el acuerdo de un doble objetivo: la destrucción de lo existente en las altas esferas del poder y el nombramiento de una asamblea constituyente, elegida por sufragio universal directo, guiada por un Gobierno Provisional, la cual decidiría la suerte del país, y cuya soberanía no sería otra que la ley que representase. La Reina contaba sólo, entonces, con el escudo del Partido Moderado, o concretamente con la defensa del general Ramón María Narváez. Pero el Espadón de Loja falleció el 23 de abril de 1868, desapareciendo con él el último bastión contra los movimientos subversivos antiisabelinos. La Gloriosa, la revolución que se inició en Cádiz el 19 de septiembre de 1868, liderada por los generales Juan Prim y Francisco Serrano y el almirante Juan Bautista Topete, consiguió el destronamiento de Isabel II, quien abandonó España el día 30.
Como quedó grabado para la Historia, los integrantes de los partidos Demócrata y Progresista, cansados del libertinaje y frivolidad de la reina Isabel II, firmaron el Pacto de Ostende el 16 de agosto de 1866, sumándoseles la Unión Liberal, en los albores del año 1868, una vez fallecido Leopoldo O’Donnell, claro. El Pacto contenía el acuerdo de un doble objetivo: la destrucción de lo existente en las altas esferas del poder y el nombramiento de una asamblea constituyente, elegida por sufragio universal directo, guiada por un Gobierno Provisional, la cual decidiría la suerte del país, y cuya soberanía no sería otra que la ley que representase. La Reina contaba sólo, entonces, con el escudo del Partido Moderado, o concretamente con la defensa del general Ramón María Narváez. Pero el Espadón de Loja falleció el 23 de abril de 1868, desapareciendo con él el último bastión contra los movimientos subversivos antiisabelinos. La Gloriosa, la revolución que se inició en Cádiz el 19 de septiembre de 1868, liderada por los generales Juan Prim y Francisco Serrano y el almirante Juan Bautista Topete, consiguió el destronamiento de Isabel II, quien abandonó España el día 30.
Librados del peso (literalmente) de la Reina, el 3 de octubre, se otorgó la presidencia a Francisco Serrano con la encomienda de la formación de un Ministerio Provisional, el cual gobernaría hasta la reunión de Cortes Constituyentes, cuyas elecciones se celebraron entre el 15 y el 18 de enero de 1869, por sufragio universal masculino (varones mayores de veinticinco años). Durante la sesión de apertura, el 11 de febrero, Serrano fue ratificado como Presidente de un Ministerio Provisional que transmutó en Poder Ejecutivo. El 2 de marzo se nombró la Comisión Constituyente, que estaría presidida por el alavés Salustiano Olózaga y que presentó su proyecto el 30. El 6 de abril se inició la discusión parlamentaria en torno al articulado, para culminar con la aprobación fechada al inicio. La promulgación se llevó a cabo el 6 de junio con la firma del Presidente de las Cortes, el cimbrio Nicolás María Rivero, en la cabeza de un listado de doscientos setenta nombres (si no he errado el cómputo), entre los cuales se estamparon, por las circunscripciones de Córdoba y Montilla (en las provincias de gran población se dividió la circunscripción), los de los prieguenses Luis Alcalá-Zamora y Caracuel y José Alcalá-Zamora y Franco (ambos habían cursado estudios en Cabra: en el Instituto Aguilar y Eslava, el primero, y en el Colegio de Humanidades de la Purísima Concepción, el segundo) y el del egabrense Juan Valera. El texto íntegro fue publicado en la Gaceta de Madrid al día siguiente, el lunes, 7 de junio de 1869.
La promulgación se llevó a cabo el 6 de junio con la firma del Presidente de las Cortes, el cimbrio Nicolás María Rivero, en la cabeza de un listado de doscientos setenta nombres (si no he errado el cómputo), entre los cuales se estamparon, por las circunscripciones de Córdoba y Montilla (en las provincias de gran población se dividió la circunscripción), los de los prieguenses Luis Alcalá-Zamora y Caracuel y José Alcalá-Zamora y Franco (ambos habían cursado estudios en Cabra: en el Instituto Aguilar y Eslava, el primero, y en el Colegio de Humanidades de la Purísima Concepción, el segundo) y el del egabrense Juan Valera. El texto íntegro fue publicado en la Gaceta de Madrid al día siguiente, el lunes, 7 de junio de 1869.
La Constitución de 1869 amparó la soberanía nacional, la división de poderes, el sufragio universal y un amplísimo (y extraordinariamente protegido) catálogo de derechos y libertades, hasta el punto de que éste quedó abierto a «… cualquiera otro no consignado expresamente». De especial novedad, por su radicalidad, fue la libertad religiosa, que, pese a obligar a mantener el culto y los ministros de la religión católica, garantizó el ejercicio público y privado de cualquier otro culto practicado por los extranjeros residentes en España «… sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho», haciéndolo extensivo a los españoles que profesaren una religión diferente de la católica. Por lo demás, respetó la tradición bicameral de las Cortes, sin privarse de advertir que senadores y diputados «… representarán a toda la Nación, y no exclusivamente a los electores que los nombraren»; constitucionalizó la unidad de códigos, salvo especificidades determinadas por ley, y de fueros en los juicios comunes, civiles y criminales; fijando el sistema de oposición, para el ingreso en la carrera judicial.
La conspiración sediciosa había aborrecido a una reina, no a una forma de gobierno, razón por la cual la Constitución de 1869 mantuvo la monarquía y su facultad de iniciativa legislativa, aunque arrebató al rey el derecho de veto y la potestad «… de hacer leyes…», reduciendo su papel a la sanción y promulgación. Sin embargo, los constituyentes fueron conscientes de que España era una monarquía sin rey, tal y como se preocuparon por manifestar en el primer artículo de las Disposiciones Transitorias: «La ley que en virtud de esta Constitución se haga para elegir la persona del Rey y para resolver las cuestiones a que esta elección diere lugar, formará parte de la Constitución».
 La Constitución de 1869 fue, adelantando las palabras que Manuel Azaña empleó en 1932 para definir la Constitución de 1931, «… la menor cantidad de Constitución posible…», puesto que permitía el acomodo al contexto histórico, con el consecuente desarrollo por parte de la legislación ordinaria, reflejado en la numerosa producción legal que siguió a su entrada en vigor. Fue la esperanza de la Revolución, que se quebró en el mismo instante en el cual murió su principal valedor, Juan Prim, víctima de las heridas provocadas por un atentado. De inmediato, resurgió la España eterna: las luchas de poder, las rencillas internas, el afán del protagonismo personal frente al imperio de la ley, la aplicación partidista o individualista del texto constitucional…, de consuno con la inadaptable condición del nuevo monarca, Amadeo de Saboya, al Trono y a la idiosincrasia patrios. El 11 de febrero de 1873, justo cuatro años después de la solemne Sesión de Apertura de las Cortes Constituyentes, se proclamó la República; y la Constitución de 1869 quedó relegada al olvido (mera anécdota, su restitución en 1874), al ostracismo histórico, ocultada por la sombra de otras aportaciones constitucionales bendecidas por la fama, que nunca implicó el éxito o el mérito. Como ocurrió con la labor de aquellos egregios hombres, quienes depositaron sus ilusiones y anhelos en una posteridad y en un pueblo, en una naturaleza, en definitiva, que resultó ser, como de costumbre, decepcionante.
La Constitución de 1869 fue, adelantando las palabras que Manuel Azaña empleó en 1932 para definir la Constitución de 1931, «… la menor cantidad de Constitución posible…», puesto que permitía el acomodo al contexto histórico, con el consecuente desarrollo por parte de la legislación ordinaria, reflejado en la numerosa producción legal que siguió a su entrada en vigor. Fue la esperanza de la Revolución, que se quebró en el mismo instante en el cual murió su principal valedor, Juan Prim, víctima de las heridas provocadas por un atentado. De inmediato, resurgió la España eterna: las luchas de poder, las rencillas internas, el afán del protagonismo personal frente al imperio de la ley, la aplicación partidista o individualista del texto constitucional…, de consuno con la inadaptable condición del nuevo monarca, Amadeo de Saboya, al Trono y a la idiosincrasia patrios. El 11 de febrero de 1873, justo cuatro años después de la solemne Sesión de Apertura de las Cortes Constituyentes, se proclamó la República; y la Constitución de 1869 quedó relegada al olvido (mera anécdota, su restitución en 1874), al ostracismo histórico, ocultada por la sombra de otras aportaciones constitucionales bendecidas por la fama, que nunca implicó el éxito o el mérito. Como ocurrió con la labor de aquellos egregios hombres, quienes depositaron sus ilusiones y anhelos en una posteridad y en un pueblo, en una naturaleza, en definitiva, que resultó ser, como de costumbre, decepcionante.








